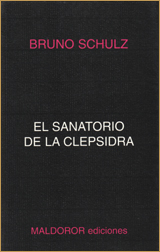Mi Padre ingresa en el Cuerpo de Bomberos
Durante los primeros días de octubre regresábamos normalmente con mi madre de nuestro lugar de veraneo, situado en un cercano departamento, en el centro de ese lago boscoso de la Słotwinka, totalmente impregnado por el murmullo que surgía de sus mil fuentes. Con el oído todavía pleno del susurro de los alisos tejido con el parloteo de los pájaros, viajábamos en un antiguo landó cuya enorme capota hacía pensar en una sombría y espaciosa sala de albergue. Apretados junto a los paquetes, teníamos la impresión de hallarnos en una profunda alcoba en la que a través de la ventana caían lentamente, hoja tras hoja, como en una baraja, los cuadros de tonos vivos y frescos del paisaje. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |