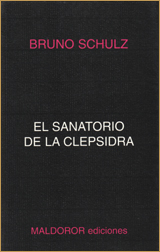La Última Escapada de mi Padre
Eso ocurrió en la época de la disolución, de la liquidación definitiva de nuestros negocios. Hacía mucho tiempo que el rótulo había desaparecido de la puerta de nuestra tienda. Con los estores semibajados, mi madre llevaba a cabo el comercio clandestino de los restos de mercancía. Adela había partido a América. Se decía que el barco en el que emprendió viaje se había hundido y que todos los pasajeros habían muerto. Nunca hemos verificado ese rumor; la muchacha desapareció sin dejar rastro, y jamás volvimos a oír hablar de ella. Había comenzado una nueva era, vacía, sobria, sin alegrías, blanca como el papel. La nueva sirvienta, Genia, anémica, pálida y deshuesada, se arrastraba blandamente por la casa. Cuando le acariciaba la espalda se retorcía y estiraba como una serpiente, con un ronroneo de gata. Su tez era de un blanco turbio, incluso el envés de los párpados de sus ojos esmaltados no era rosa. En ocasiones, por distracción, preparaba la salsa con viejas facturas y libros de cuentas. Aquello tenía un gusto repugnante. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |