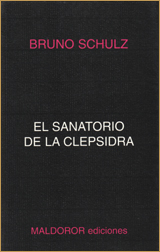Dodo
Venía a nuestra casa el sábado por la tarde, vestido con una oscura levita, un chaleco de piqué blanco y un sombrero hongo posiblemente hecho a la medida, en vista de las dimensiones de su cráneo; venía para quedarse sentado un cuarto de hora, o dos, delante de un vaso de jugo de frambuesa con agua, soñar con el mentón apoyado contra el pomo de marfil de su bastón que mantenía entre las piernas, y meditar mientras contemplaba el humo azul de su cigarrillo. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |