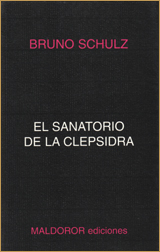Edzio I En el mismo piso que nosotros, en un extremo del longitudinal y estrecho edificio, sobre el patio, vivía Edzio con su familia. Al anochecer, cuando la vajilla de la temprana cena estaba ya lavada, Adela se sentaba en el porche que daba al patio, cerca de la ventana de Edzio. Dos largos balcones rodeaban el patio, uno en el bajo y otro a la altura del primer piso. La hierba crecía entre las planchas de madera de la galería, y, en una hendidura entre las vigas, brotaba incluso una pequeña acacia que se agitaba por encima del pavimento. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |