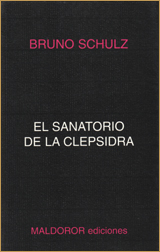Prólogo de Artur SANDAUER A. Sobre la evolución del arte narrativo en el siglo XX Los conceptos de desarrollo y progreso son –como se sabe- muy recientes. Desconocidos en la Antigüedad y en la Edad Media, aparecieron en el Renacimiento para imponerse plenamente en el siglo XIX. Van ligados, pues, a la formación de la burguesía, a la clase empeñada desde sus orígenes en mejorar los medios de producción, el progreso, la historia. De tal manera se fue modificando no sólo la vida de las sociedades, sino también la del individuo. El individuo ya no estaba atado –como antes- a causa de su pertenencia a una clase social determinada, ahora gozaba de un margen de libertad, y ante él se abrían unas posibilidades ilimitadas de desarrollo y progreso. B. La realidad degradada El gran creador es así, siempre –por cualquier lado que lo observemos– encontramos en él el mismo motivo esencial. Se encuentra en ese punto donde todos los caminos llevan a Roma, bajo la influencia de múltiples fuerzas que lo empujan en esa determinada dirección. Esa coincidencia de ciertas condiciones es tan accidental como la colaboración de algunas fuerzas de la naturaleza en la creación de un ser vivo. Y así como la perfección de un organismo vivo nos parece, posteriormente, la obra de una voluntad superior, así resulta el hecho de que para las situaciones más diversas el gran creador ofrece siempre la misma acertada respuesta, da la impresión de una armonía perfecta. Hay que tener en cuenta que, en un caso opuesto, no podría crear nada. Si una de las fuerzas favorables deja de actuar, si cambia la situación histórica, lo que quiso describir se queda –¡muy a menudo!– en algo estéril. Su genio, entonces, es el resultado de una armonía afortunada de distintos accidentes. Entre otras cosas, nos descubre la gran individualidad de Schulz su sorprendente homogeneidad; las diversas circunstancias –familiares, sexuales, sociales, histórico-literarias y estéticas– se sitúan a su alrededor, como vetas alrededor de lo esencial, como discos perfectamente concéntricos. De ahí, las observaciones que siguen a continuación. I. La derrota del padre Las Tiendas de Canela Fina son trozos de una autobiografía fantástica, la que hacia el final de los años veinte escribía en su soledad provinciana, sólo para el conocimiento de unos cuantos amigos y para el profesor de dibujo de la escuela de Drohobycz, Bruno Schulz (nacido en el año 1892). Ya escritos, se quedaron en el olvido de los cajones, donde los retuvo la timidez del autor y la opinión malévola –que aún hoy actúa– de algún crítico. Ha sido recientemente, cuando la casualidad los puso en manos de Zofia Nałkowska, la cual, maravillada de la audacia narradora de aquel tímido hombrecito, los ha hecho publicar enseguida. II. El mito de la derrota erótica La calle de los Cocodrilos, calle de un comercialismo moderno, tiene para Schulz un significado erótico. Antítesis entre su padre y los negociantes, entre el siglo XIX y el XX, se enriquece gracias a ello con un nuevo contraste: entre el mundo del hombre y de la mujer. En el primero, reina una preocupación ascética por el futuro, por el trabajo continuado y la inquietud; en el otro, una voluptuosidad indolente. Aquel se asocia con el alma; éste, con la materia. Dejándose llevar por las tentaciones del sexo, el hombre traiciona su alta vocación. Esta ideología, que hunde sus raíces en el mito del pecado original, en el ascetismo de la época medieval, y, sobre todo en el idealismo de Wagner, sería la cumbre de la antigüedad, si no fuera porque Schulz la moderniza, con un cambio en los rasgos sentimentales. Con la traición de su pureza, su elemento masculino descubre en él la voluptuosidad perversa. La brújula de los valores idealistas comienza aquí a temblar intranquilamente y a dirigirse en otra dirección: el mal tienta precisamente porque es el mal. Este fenómeno que en la época medieval se llamaba satanismo, aparece hoy, en los tratados de sexología, como el masoquismo. III. Los hombres y los maniquíes Este último símbolo es la ramificación de otra obsesión –fundamental- en Schulz: el motivo de los maniquíes. Los escaparates de La Calle de los Cocodrilos están llenos de ellos. En el extenso Tratado de los Maniquíes, el padre dice en presencia de dos costureras jovencitas: “Vosotras dais a cualquier cabeza de trapo y estopa una expresión de cólera y la dejáis (…) encerrada en una ciega maldad que no puede encontrar ninguna salida. La muchedumbre se ríe de esa parodia. Sería mejor que lloraseis, jovencitas, sobre vuestro propio destino, al ver esa materia prisionera, oprimida (…) que no sabe ni quién es, ni por qué ni a qué conduce esa actitud que se le ha impuesto para siempre.” También, en su intentona revolucionaria, el personaje principal de La Primavera se ayuda en su empresa contra Francisco José I de unos maniquíes de cera, fantásticamente animados. Esos son –en la interpretación de Schulz– los locos que simulan ser los Mazzini, los Dreyfus, los Edison, “cogidos en el momento en que los iluminó la brillante ideé fixe.” IV. Autoironía y dinámica ilusoria El dualismo schulziano se compone –como hemos podido apreciar- de muchos opuestos. Del primero, la profunda antítesis de la niñez entre el pueblo patriarcal y la calle de los Cocodrilos, se desarrolló –adquiriendo cada vez mayores perspectivas– todo un sistema: entre las viejas costumbres y la nueva perversión, entre el mundo de su padre y el de su madre, entre el hombre y la mujer, entre el romanticismo y el clasicismo, entre la ascesis y la sensualidad, entre el espíritu y el cuerpo, entre el ensueño y la cotidianeidad de la vida, entre la belleza auténtica y la pacotilla, entre el mito y su parecido degradado, entre judíos bíblicos y modernos, etc. Sabemos que todas estas antítesis conforman –e ilustran- el dualismo del mundo de Schulz; pero no conocemos aún el principio de su división. Más de una vez he dicho que todas estas contradicciones nacen cronológicamente y que, en última instancia, pueden ser enfrentadas entre su niñez libre de complejos y la madurez, envenenada por los mismos, es decir, entre el siglo XIX y el XX de manera general. V. Las manipulaciones prohibidas Y sin embargo, su padre, ese “hombre de Dios” que echa pestes contra los vendedores por su idolatría, símbolo de todo lo digno y espiritual –honradez de comerciante, solidez y ascetismo del siglo diecinueve– ¿no es acaso un símbolo del artista? Pero, ¿qué es un artista según una concepción moderna? ¿Es un representante del espíritu? No cabe duda de que lo fue para el siglo XIX, para Kant y Schopenhauer, cuyas teorías estéticas tuvieron tanta importancia para él. Pero ya, a finales del siglo XIX, a esas concepciones meramente intelectuales vienen a oponérsele otras, más demoníacas y dionisíacas; entonces, para el recién nacido psicoanálisis, el artista es el que baja al infierno del instinto, hasta los pozos más oscuros de la personalidad, y muestra –aún en bruto– su material a la luz. Thomas Mann, uno de los escritores más elegantes del siglo XX, dice en muchas ocasiones que el artista es como Hermes, como un mediador entre un bajo y alto reinado, entre el subconsciente y la conciencia, entre el cuerpo y el espíritu. Para el siglo XIX, el artista primero siente, para más tarde ese sentimiento (ya claro y frío) encerrarlo en una forma. Para el siglo XX, al contrario, la forma se identifica con la emoción. El primero da importancia al proceso espiritual que antecede a la creación; el segundo, encierra ambos en una totalidad. Expresando sus sentimientos en vivo, el artista del siglo XX descubre en él un significado más profundo y hasta entonces desconocido. No tan sólo el contenido origina la forma, sino también al revés. El artista no solamente habla de sus sentimientos; también la obra, –durante el proceso de creación– va a ser conformada, enriquecida, con las sugerencias que le aporta su contacto con la realidad. De esta manera, el acento en el proceso creativo se traspola de una conmoción espiritual a una función material: a la forma. La obra de arte, tal como la comprenden los innovadores modernos, deja de imitar para devenir una creación “sui generis”. No se trata ya de presentar en ella objetos o expresar sentimientos, sino que quiere descargarse creadoramente; a los realismos y psicologismos del siglo XIX los enfrenta con su creacionismo. Por eso, la estructura de la obra literaria sufre un cambio completo; en vez de apuntar a un tema trascendente, se reduce a una forma pura, a un material que vale por sí mismo. Con anterioridad, la obra de arte era un signo, es decir, un objeto que representaba a otro objeto –supuesto–; detrás de su realismo se ocultaba en ella una especie de idealismo. Desde entonces, es una creación autónoma, igual que tantos otros fenómenos naturales: detrás de ese idealismo aparente se esconde una especie de realismo. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |