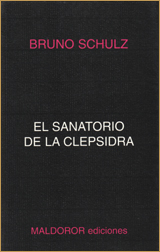La Estación Muerta I
A las cinco de la mañana de un temprano y resplandeciente amanecer, nuestra casa ya estaba sumergida en el tranquilo baño solar de la ardiente aurora. En esa hora solemne, sin que nadie se hubiese dado cuenta penetraba enteramente y silenciosa -mientras que la armoniosa respiración de los que dormían recorría solidariamente la penumbra de las habitaciones- con su fachada relumbrante de sol, en la calma del ardor temprano, como si toda su superficie aún no hubiera despegado los suaves párpados adormecidos. Aprovechando el descanso de esas misericordes horas, la casa, llena de luz, con su rostro beatíficamente adormecido, con todos sus rasgos sensiblemente estremecidos bajo los sueños de esa hora intensa, absorbía el primer fuego del amanecer. La sombra de la acacia ondeaba con fulgor ante la fachada de la casa, y sobre la caliente superficie de sus párpados repetía, como sobre un fortepiano, una y otra vez el mismo fraseo que después era borrado por la brisa, esforzándose en vano para penetrar en el interior de ese dorado sueño. Las cortinas se saciaban del incendio matinal, sorbo a sorbo, y vermellonaban desmayándose en ese resplandor sin límites. II Cuando, al llegar el mediodía, mi padre –al borde de la locura, amodorrado por la canícula y temblando a causa de un malestar que ignorábamos-, se retiraba a las habitaciones de la parte alta de la casa y, en medio del silencio, el techo del piso crujía de un extremo a otro bajo sus nerviosos acuclillamientos, la tienda experimentaba un momento de distensión y pausa: daba comienzo la siesta. III En realidad, y a pesar de las apariencias, esos episodios carecían de importancia, y, para convencerse de ello basta recordar que, esa misma noche, como de costumbre, mi padre trabajaba de nuevo en sus papeles; el incidente parecía olvidado, y el doloroso trauma superado y extinguido. Por supuesto, nosotros evitábamos hacer cualquier tipo de alusión al respecto. Observábamos con satisfacción cómo con un aparente equilibrio interior, en una contemplación que parecía serena, recubría cuidadosamente página tras página con su caligráfica y bella escritura. En cambio, resultaba más difícil eliminar las comprometedoras huellas del patán –es sabido con qué obstinación ese tipo de gentes insiste en conseguir lo que se propone. Con el transcurso de las semanas, todos intentábamos olvidar al tipo que seguía, cada vez más imperceptible y gris, danzando allí, en un oscuro rincón del mostrador. Apenas visible, aún perseveraba, fiel a su papel, brincando incesantemente, con la espalda curvada, y una sonrisa pegada a los labios; golpeaba incansablemente, observando algo con atención y murmurando en voz baja. Golpear se había convertido en su auténtica vocación, y estaba a punto de caer en ella sin remedio. Ni siquiera le decíamos nada. Había ido demasiado lejos como para que tuviésemos alguna posibilidad de que nos hiciera caso. IV Al día siguiente mi padre cojeaba ligeramente de un pie. Su rostro resplandecía. Al llegar la aurora encontró la luminosa conclusión que le faltaba a su carta, por la que había luchado inútilmente durante tantos días y tantas noches. En cuanto a barbanegra, nadie volvió a verle jamás. Se marchó al amanecer, llevándose su baúl y sus bultos, sin despedirse de nadie. Esa noche fue la última de la estación muerta. A partir de esa noche estival, siete largos años de abundancia81 comenzaron para nuestra tienda. [Bruno Schulz La Estación Muerta en: El Sanatorio de la Clepsidra, Maldoror ediciones, Vigo 2003, 222 p. |

Todo Bruno Schulz en español El Libro idólatra Las tiendas de canela fina El sanatorio de la clepsidra La república de los sueños Ensayos críticos Correspondencia |